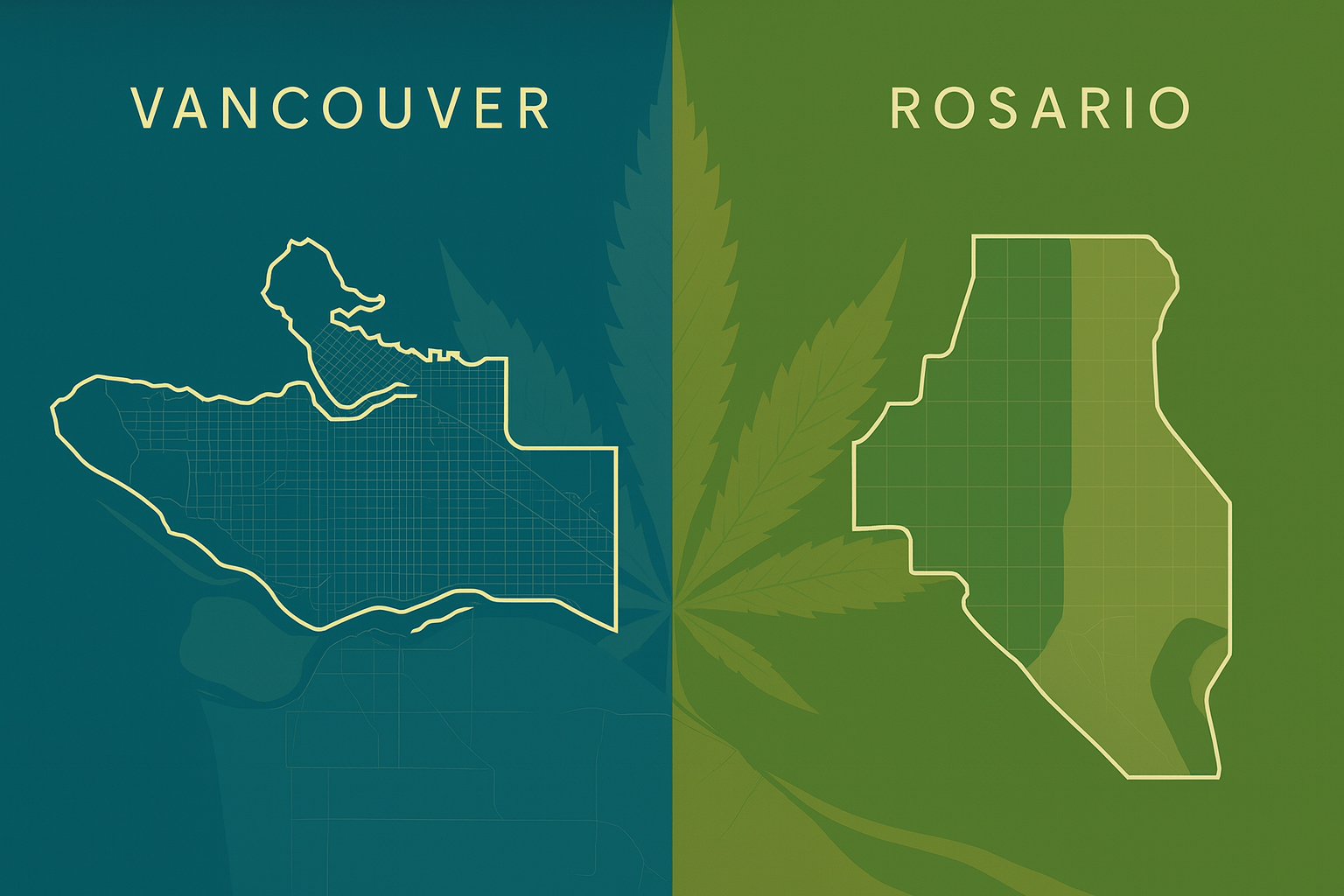
En las nebulosas y mojadas calles de Vancouver, en el barrio de Downtown, un olor característico recorre el aire. La neblina del húmedo paisaje se mezcla con el aroma a porro, a maconha, a churro, a pucho que da risa, a la radicheta relajante o la que enrojece la esclerótica; en fin, cannabis. Comercializado de manera legal y segura, con una composición medida al milímetro.
Como Odiseo en sus peripecias de vuelta a Ítaca, el hombre crece y puede quitarse el velo de la ignorancia. Este humilde artículo pretende ayudar a develar una oportunidad latente en el corazón productivo de la Argentina: cuánto vale la industria del cannabis, cuánta plata hacen en otros lugares y por qué podríamos hacerlo mejor nosotros. Habrá datos, estrategias, política y algún que otro chascarrillo. ¿Empezamos a tensar el arco como Odiseo?
En el estado de British Columbia –donde tuve el gusto de residir unos meses– florecen las tiendas de cannabis; hay aproximadamente 500 locales en la provincia. Están en cada ciudad que se considere "grande". Particularmente, en Vancouver hay una "cannabis store" entre un supermercado chino y una casa de comida rápida hindú. Es más, estas tiendas pueden hallarse incluso en el campus de una de las mejores universidades del mundo, la University of British Columbia (UBC).
Caminando por el University Boulevard, me encontré con un cartel interesante: "Weed Dispensary". Al entrar, con curiosidad, me crucé con un joven peruano que atendía el local. Con una sonrisa cómplice, nos trancamos a charlar en español sobre su trabajo, los permisos y controles que debía cumplir, y sus recomendaciones de consumo. Me fui con unas gomitas muy potentes, pensativo y enroscado.
La tienda no era una excepción sino parte de un ecosistema vibrante: Vancouver celebra el cannabis en todas sus formas. Hay locales boutique como Inspired Cannabis' House of Brands, que funciona casi como un museo de marcas; lounges como The Dab Lounge y espacios elegantes en barrios icónicos como Water Street Cannabis en Gastown. Se estima que la provincia de British Columbia genera más de 1,44 mil millones de dólares anuales; y en 2024 alcanzaron ventas reguladas superiores a los 4.32 mil millones. Incluso se impulsa el turismo cannábico, con propuestas variopintas como cafés marihuanos y visitas a sitios de producción, consolidando a Vancouver como un hub global del cannabis.
"¿Por qué no podemos hacer este tipo de emprendimientos allá?", pensé mientras volvía caminando. ¿Qué nos detiene para cultivar en gran escala, vender, ofrecer más puestos de trabajo y poder cobrar impuestos sobre eso? ¿Cuánto nos perdemos por no aprovechar todo lo que nuestro país tiene relacionado a este sector? No sólo pensando en el conocimiento que tienen nuestros cultivadores, sino también en el mercado y en la innovación. Algunas respuestas a estas preguntas se encuentran en este artículo. Este nuevo texto busca sumar argumentos hacia ese horizonte: una nueva green pill.

Qué tal si Rosario fuera nuestra Vancouver
Volvemos a Vancouver, ciudad universitaria, multicultural si las hay, pegada a una gran masa de agua que impide bajas temperaturas y mantiene una humedad constante; difícil que nieve. ¿Te suena parecida a alguna de Argentina? Así es, estoy hablando de la ciudad de Rosario, en la invencible provincia de Santa Fe. ¿Pensaron en otra cosa?
Vancouver (contando Greater Vancouer) tiene 115 kilómetros cuadrados de extensión, una población de 2,6 millones de personas y genera el 7,5% del PBI canadiense.
Rosario (en toda su Área Metropolitana) tiene una superficie de 180 km2, casi 2 millones de habitantes y representa un 3,9% del PBI argentino (es la mitad del PBI provincial de Santa Fe, que aporta el 7,8% al nacional).
Según el querido INDEC y los informes del gobierno de Canadá, ni Vancouver ni Rosario son las ciudades que más contribuyen a la economía de su país ni las más pobladas; aunque son terceras o cuartas en ese ránking. Siendo muy laxos, podríamos compararlas. ¿Cuánto podría estar generando una provincia similar en nuestro país, imaginando una industria igual de madura que en Vancouver –lo que podría llevarnos años–?
Este artículo es un gran "Qué tal si...", así que para no complicarlo de más, voy a usar un hechizo simple y poderoso: regla de tres simple. Las estimaciones del Producto Bruto Interno (PBI) total para Argentina en 2025 dan unos USD 650 mil millones. El mercado de cannabis legal representa el 1,7 % del PBI canadiense y, trasladando esto a Argentina y considerando el aporte de la ciudad al PBI nacional, estaríamos hablando de castear 430 millones de dólares a la economía local. Cifra a considerar. Economista de sobremesa, con aceite de CBD en vez de vino. Bueno, para los que escuchamos hoy en día, no estuvo tan mal.

Datos de uso de cannabis en Argentina
Hablemos de consumo. ¿En qué medida usamos cannabis en Argentina? ¿Hay mercado y consumidores para captar? ¿Los clientes son fieles? ¿Aparecen nuevos? Todas estas preguntas no podrán ser respondidas, al menos como quisiéramos, debido al problema de la ilegalidad: la falta de información certera. Una gran ventaja de la legalización es el registro, la generación de datos, su entrecruzamiento…, lo que nos gusta a los loquitos big data, asociadores compulsivos de gráficas. Nunca más cierto que "la información es poder": el poder saber cuánto realmente se consume se traduce en cuánto se puede ganar vendiendo un producto, cuánto se está dispuesto a pagarlo y, por consiguiente, cuánto costo asumir para producirlo; y también cuántos consumen y cuánto pero, sobre todo, cuánto recaudaría el Estado a través de este sector. Y ahí está la papa.
Usemos los datos de la Encuesta Nacional sobre Consumos y Prácticas de Cuidado (ENCoPraC) de 2023/2024. Hay tres datos clave en ese relevamiento:
• 1 de cada 5 personas probó marihuana al menos una vez;
• el 10,3% de los casos positivos usaron cannabis en el último año (6,7%, si se reduce la muestra al último mes);
• la cantidad de hombres que usaron marihuana duplica la de mujeres.
Si consideramos que la población argentina es de 45,8 millones, estamos hablando de 2,7 millones de usuarios en los últimos 30 días. ¿Te imaginás 32 Monumentales llenos de gente relajada escuchando Pink Floyd mientras come chocolate? La barra hyperchill.
Algo importantísimo de remarcar es que estas preguntas son específicamente sobre consumo no terapéutico, es decir, consumo serio, adulto y responsable. ¿Y por qué digo responsable? Porque la misma encuesta muestra que la gran mayoría (80%) de usuarios toma recaudos. Consume en un lugar seguro, se mantiene hidratado, regula la cantidad, evita mezclar sustancias, planifica sus días de consumo y busca información sobre la calidad del producto. Sumado a esto, la encuesta muestra que la prevalencia del consumo es mayor en hogares con mayor educación. Muy distinto de esa imagen de reventado sin control que siempre nos vendieron.
Esto muestra la existencia de un gran mercado, listo para ser aprovechado, que está siendo abastecido por una economía informal, por fuera de la ley, sin controles de calidad ni cantidad. ¿Cómo se conforma este ecosistema? ¿Qué porcentaje se intercambia entre amigos como trueque o regalo? ¿Cuánto se vende a conocidos o desconocidos? Hay demasiada información interesante que se pierde por no registrar esta economía. Sobre todo en la calidad: saber cuál es el gold standard de los productos nos permite marcar un horizonte de calidad y tratar de superarlo, homogeneizar las concentraciones de THC y CBD en la producción, catalogar, sistematizar y refinar.
Los problemas de la prohibición
A pesar de todo esto, los números no son suficiente: se necesitan estrategias, medidas y políticas, que al final son lo que permite el cambio. Buscando saberes y expertos en la temática, me encontré con alguien muy dedicado: Mariano Furlotti Barros, licenciado en Ciencia Política y magíster en Políticas Públicas, quien confiesa a 421 que las políticas de cannabis ocupan gran parte de su corazón. Además, configuró la primera diplomatura en cannabis medicinal dictada en Rosario y, como si fuera poco, su tesis sobre políticas públicas está centrada en el Reprocann.
"Como panorama general, el marco legal argentino sobre cannabis se basa en tres leyes: la Ley de Drogas 23.737, la Ley de Cannabis Medicinal 27.350 y la Ley de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal 27.669. Pero el hito fundacional de la prohibición se da en la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Ahí se construye una tabla donde se catalogan, según el grado de peligrosidad, determinadas sustancias que quedan circunscriptas a la prohibición. Se decide dejar algunas al libre albedrío –como el tabaco o el alcohol– y regular otras", cuenta Furlotti.
"El cannabis está prohibido. Hace un tiempo se corrió y se habilitó el uso medicinal, pero estaba catalogado como una sustancia que no tenía ni uso medicinal ni terapéutico; era potencialmente generadora de adicción. Esto, sin ningún criterio médico o farmacológico, sino más bien por una cuestión política." Esta visión me hizo recordar lo que escuché de personas autodefinidas como "apolíticas" o de aquel ente al que "no le gusta la política". Qué casualidad: ninguno se considera politizado, pero todos opinan igual. El soft power es más efectivo cuando se viste de incógnito, sin dejar rastro. Sigamos.
"Es larga la historia. Después hay otra convención, en el '71, donde se incluyen las drogas sintéticas. Entre el '61 y el '71 se logra aislar el THC. Mechoulam, un químico israelí, logra aislar el THC. Entonces también se prohíbe como sustancia. O sea, avanza la investigación y la prohibición va a la par. Y después hay otra convención más, en el '89, que ya es la convención contra el tráfico ilícito."
Furlotti señala que el problema principal de las políticas pasadas fue un error de diagnóstico y la falta de un debate honesto sobre la legalización integral del cannabis: "De esta manera se evita dar un debate frontal y sincero con respecto a si el cannabis tiene o no que estar ilegalizado. Mientras tanto, también se sanciona la Ley 27.669, que estoy casi convencido de que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la Nación. Esa ley intenta desarrollar la industria del cáñamo. El cáñamo se puede utilizar para hacer muchos materiales, telas, ladrillos; incluso desde Belgrano hubo una propuesta para usarlo así. Es más, se dice que las velas de los barcos con los que Colón cruzó a América eran de cáñamo. Y los paracaídas que usaban los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial también eran de cáñamo".
Mariano destaca que el prohibicionismo ha fracasado globalmente, generando más consumo, drogas de peor calidad y un corrimiento hacia otros actores –peligrosos de verdad– que actúan en la economía ilegal. Cuando le pregunté a Furlotti qué se puede hacer ahora, de manera muy pragmática me dijo que no podemos articular cualquier tipo de magia: tenemos que buscar un sortilegio acorde a la situación y realista; es decir, avanzar con algo realizable y que pueda durar en el tiempo. Algo que nos permita medir de forma fehaciente el consumo adulto. Y volvemos al principio, nos mordemos la cola como un uróboros: para eso, la generación de datos confiables es clave.
Mariano propone los clubes de cultivo como modelo viable para alejar a los consumidores del mercado ilegal y fortalecer el acceso regulado: "Lo que mejor funciona, a mi entender, son los clubes. Uruguay sancionó la ley en 2013 y el Estado recién empieza a vender lo que produce a fines de 2017. Durante todo ese tiempo, los que cubrieron la demanda fueron los clubes y los autocultivadores. Entonces, quizás lo bueno que tienen los clubes es que hay gente que se encarga de ese trabajo, gente que sabe y recibe algún intercambio de dinero, incluso cuando es sin fines de lucro".

Actores locales e Independencia regional
Después de la charla con Furlotti quedé lleno de información, pero todavía faltaba el actor local. ¿Qué actividades organizadas se mantienen hoy en Santa Fe? Así tuve el gusto de charlar con representantes de AUPAC, una organización sin fines de lucro que realiza talleres abiertos a la comunidad, acompaña a pacientes y cultivadores, y empuja un sinfín de actividades relacionadas con la temática.
Si bien existe una ley nacional, Santa Fe tiene su propia legislación, un hito no menor: la Ley 13.602, que aprueba el uso de cannabis medicinal con cobertura de la obra social IAPOS (de empleados públicos provinciales) para patologías puntuales. Para pensar una ley provincial que habilite el crecimiento de una industria, tener este antecedente de emancipación provincial es prometedor.
Dentro de las actividades actuales de AUPAC también hay vínculos institucionales de peso. Grupos de investigaciones clínicas con los cuales se presentan resultados en congresos de medicina, generación de líneas propias con la Facultad de Ciencias Agrarias de Zavalla e, incluso, esfuerzos en conjunto con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas para que se pueda acceder a un servicio de análisis y caracterización de resinas cannábicas en el marco de casos particulares. Todo esto muestra que, incluso en la trinchera local, existen articulaciones serias y con respaldo académico.
Además, desde AUPAC plantean que la lucha no es sólo por habilitar un mercado, sino por cambiar un paradigma: terminar con la ilegalidad de una sustancia que castiga siempre al eslabón más débil –los consumidores marginales– y nunca a los grandes actores del narcotráfico. Proponen un viraje hacia políticas de control de daños: acompañar consumos problemáticos, desarmar prejuicios y, a partir de ahí, dar inicio a una industria pujante.
Y aunque parezca imposible en este contexto político, la esperanza no está muerta: en varios partidos ya hay abordajes sobre la temática y en la Cámara de Diputados provincial se está reimpulsando el debate sobre proyectos cannábicos. Escuchándolos, me di cuenta de algo: cuando hablaba con diferentes actores, todos tenían algo en común. Tenían ganas. Ganas de organizarse, de juntar voluntades, de aprender y, sobre todo, de trabajar. Y eso, en un contexto de sobreexplotación y sueldos bajos, vale oro. Intrépidos que ponen su tiempo en un proyecto nuevo, que invierten capital para armar un invernadero, que arriesgan, pierden, pero siguen. Porque, al final, el que aguanta es el que existe. Más allá de números, tendencias y estrategias, ese "capital de ganas" no lo podés medir. Y, sin embargo, pesa un montón.
Tensar el arco
Al volver de su viaje, Odiseo es el único que puede tensar el arco. Al hacerlo, revela su identidad y elimina, flecha a flecha, a los que pretendían el trono de Ítaca. No digo que tengamos que liquidar a nuestros opositores, pero estos argumentos pueden ser nuestros proyectiles para perforar discursos enquistados. Pasar data es importante. Las contraoperaciones culturales importan. ¿Suena naïf? Puede ser, pero poco me importa. No estoy seguro de que con militancia masiva alcance para cambiar la realidad; se necesita, sí, pero a veces es más efectivo ocupar lugares de decisión o convencer a quienes los ocupan. Nos falta un flechazo verde, una green pill. O tal vez lo que falta es ese agente que se encargue de poner la lapicera; uno que tenga voz, voto y que, en su representatividad otorgada, cumpla su rol.
Lo seguro es que hay una gran oportunidad de mercado, de trabajo y de recaudación; no solo para la invencible provincia de Santa Fe, sino para todo el país. Tenemos la demanda lista, la experiencia en cultivo e, incluso, otros negocios que sirven de soporte a los cultivadores. ¿Qué nos detiene? ¿La opinión de unos viejos vinagres? ¿Billeteras oscuras que prefieren la informalidad? Enredado entre campañas y psyops, este artículo queda corto para esas cuestiones. Nos queda normalizar el consumo recreativo, refutar la leyenda del consumidor reventado y cranear el primer paso alcanzable hacia un horizonte verde.


