
En la primera parte de este Catálogo de Dinosaurios Argentinos repasamos los antecedentes de la paleontología local en manos extranjeras, vimos cómo se volvió casi una causa nacional en la segunda mitad del siglo XX y recordamos los principales descubrimientos de dinos argentos hasta 1999. En esta segunda parte vamos a ver qué pasó desde el cambio de milenio.
A partir del 2000, los hitos de la paleontología argentina explotaron por una combinación de factores científicos, legales y logísticos. Por un lado, la profesionalización y expansión de los equipos locales (Conicet, museos, universidades) con campañas, laboratorios, colecciones y proyectos como el del Centro Paleontológico Lago Barreales, de la Universidad Nacional del Comahue. Esto fue posible también por la consolidación de un marco legal nacional que ordenó permisos, colecciones y la lucha contra el tráfico (con la Ley 25.743, de 2003), y que puso al Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) como autoridad de aplicación. Y, por supuesto, también mejoraron las herramientas y tecnologías de cartografía de detalle, geoquímica o magnetoestratigrafía. E incluso los desarrollos en logística e infraestructura nacional abrieron cortes nuevos que dieron paso a descubrimientos: por caso, el Ekrixinatosaurus encontrado gracias a una obra de gasoducto.
En este ritmo acelerado de descubrimientos resultó crucial el rol de las instituciones públicas. Fundamentalmente el tándem MACN/Conicet con sus colecciones y autoridad legal; los museos provinciales y municipales con sus depósitos y exhibiciones; y las universidades nacionales con sus laboratorios de campo y equipos de investigadores. Todas instituciones financiadas por alguna escala del Estado (nacional, provincial o municipal).

La tormenta perfecta
Según la información disponible, son al menos 50 los dinosaurios que habitaron suelo prehistórico argentino cuyos restos fueron encontrados en los últimos 25 años. El número es otra coronación de gloria, por supuesto, pero además de las condiciones para que los bichos más majestuosos de la prehistoria hayan vivido acá, lo que llama la atención también es la forma en la que esos restos se conservaron, ofreciendo en muchos casos casi que esqueletos completos.
Hay una clave geológica para esto que es la Cuenca Neuquina, un sistema retroarco/antepaís con subsidencia sostenida durante el Mesozoico, en el que se acumularon miles de metros de areniscas, limos y tobas del Grupo Neuquén (Cretácico), en ríos entrelazados, planicies de inundación y márgenes de desierto eólico (Candeleros, Huincul, Portezuelo, Plottier, Bajo de la Carpa, Anacleto). Ese apilamiento registra ecosistemas muy distintos (riberas boscosas, dunas, lagunas efímeras), lo que multiplica nichos y probabilidad de enterramiento. Por eso la cuenca es una de las más completas en vertebrados mesozoicos del mundo, y nutre gran parte de la diversidad patagónica.
De esa sopa primitiva o tormenta perfecta para el esplendor sáurico no se termina de desprender, de todos modos, la explicación de cómo y por qué se conservan tan bien los restos. Y en eso aparecen dos motivos repetidos: el rápido enterramiento (por ejemplo al norte de Río Negro, donde La Buitrera tenía donas gigantescas que enterraban organismos) y el volcanismo (que ayuda a la mineralización temprana, como en la zona de Auca Mahuevo, de la Formación Anacleto). Contextos que maximizan los detalles anatómicos y las trazas de los fósiles.
Por otro lado, aunque los dinosaurios vivieron bajo climas mesozoicos variados, la Patagonia moderna es árida: poca vegetación, suelos sueltos y erosión eólica/fluvial continua dejan aflorar grandes ventanas cretácicas, de Neuquén a Santa Cruz. Esa aridez facilita la detección de huesos "en superficie", lo que no sucede en selvas densas.
Ahora sí, sin mucho más, los 50 dinosaurios identificados en Argentina en lo que va del siglo XXI, incluyendo el reciente Joaquinraptor casali. Y son tantos que vamos a tener que hacer una clasificación por alimentación.
THEROPODA (carnívoros y afines)
Ilokelesia aguadagrandensis (1998)
Abelisáurido basal de Plaza Huincul (Neuquén), Formación Huincul. Descrito por Coria y Salgado; incluido aquí por su papel en revisiones sistemáticas del siglo XXI. Presenta rasgos transicionales en cráneo y cintura pélvica que ayudan a anclar caracteres primitivos del clado. Su material contribuyó a refinar diagnósticos y matrices filogenéticas aplicadas a abelisáuridos patagónicos más recientes.
Aucasaurus garridoi (2002)
Abelisáurido mediano de Auca Mahuevo (Neuquén), Formación Anacleto (Santoniano–Campaniano). Hallado por equipos del Museo Carmen Funes/Proyecto Auca Mahuevo y descrito por Coria, Chiappe y Dingus. Cráneo bajo, fuertes inserciones mandibulares y brazos muy reducidos; locomoción cursorial robusta. Contexto con abundantes nidadas de titanosaurios y niveles tobáceos que favorecieron la preservación. Importante para la diversidad y morfología craneal de abelisáuridos patagónicos.
Ekrixinatosaurus novasi (2004)
Abelisáurido de gran tamaño de la Formación Candeleros (Cuenca Neuquina). Descubierto durante obras de gasoducto y descrito por Calvo y colegas. Exhibe cráneo y vértebras dorsales masivas, dentición comprimida y miembros anteriores muy reducidos. Representa una fase temprana de la radiación abelisáurida en ambientes fluviales con influencia eólica. Su contexto de hallazgo subraya el rol de la infraestructura moderna en la prospección paleontológica.
Buitreraptor gonzalezorum (2005)
Dromaeosáurido (Unenlagiinae) de La Buitrera, Formación Candeleros (Río Negro). Descrito por Makovicky, Apesteguía y Agnolín. Hocico alargado, dientes sin serraciones y adaptaciones para captura rápida; posible piscivoría/opportunismo. Icono del yacimiento desértico con influencia fluvial (erg Kokorkom).
Tyrannotitan chubutensis (2005)
Gigantesco carcharodontosáurido de Chubut (Formación Cerro Barcino). Descrito por Novas y colaboradores. Cráneo largo con dientes aserrados de gran tamaño, robustas vértebras y extremidades poderosas; depredador ápice previo al auge de megaraptorinos. Su talla y anatomía lo posicionan entre los mayores terópodos gondwánicos, aportando datos sobre biomecánica y ecología de superdepredadores del Cretácico temprano–medio.

Mapusaurus roseae (2006)
Carcharodontosáurido de la Formación Huincul (Neuquén), descrito por Coria y Currie a partir de múltiples individuos. Talla grande, cráneo alargado y dentición cortante. La acumulación de esqueletos sugiere posible gregarismo o procesos tafonómicos complejos. Fundamental para discutir estrategias de caza, estructura poblacional y dinámicas de ensamblajes de grandes terópodos patagónicos.
Aerosteon riocoloradensis (2008)
Tetanuro de Mendoza (Formación Anacleto) con neumatización extrema del esqueleto; descrito por Sereno y colegas. Evidencia un sistema respiratorio de sacos aéreos análogo al de las aves, reforzando el vínculo funcional terópodos–Aves. Su morfología axial y costal documenta rutas evolutivas de la ventilación unidireccional en grandes terópodos del Cretácico tardío.
Austroraptor cabazai (2008)
Unenlagiino de gran tamaño (≈5 m) de la Formación Allen (Río Negro). Descrito por Novas et al.; cráneo elongado con dientes pequeños cónicos sugiere alimentación oportunista/piscívora. Amplía el espectro ecológico de dromaeosáuridos gondwánicos y contrasta con formas de dentición aserrada. Valioso para comprender la diversidad funcional de Paraves en el Maastrichtiano.
Skorpiovenator bustingorryi (2009)
Abelisáurido mediano de la Formación Huincul (Neuquén). Descrito por Canale et al., con esqueleto parcial bien preservado. Cráneo corto, ornamentación rugosa, dientes comprimidos y manos diminutas; tibias robustas sugieren carrera potente. El nombre alude a los escorpiones locales y el epíteto honra a Manuel Bustingorry. Es clave para caracterizar la variación craneal y la sistemática interna de Abelisauridae en el Cretácico medio–tardío.
Pamparaptor micros (2011)
Pequeño maniraptor de la Formación Portezuelo (Neuquén), descrito por Porfiri, Calvo y Santos. Conocido por pie articulado con garra falciforme; evidencia la microrradiación de terópodos diminutos en ambientes fluviales del Cretácico medio patagónico.
Bicentenaria argentina (2012)
Coelurosaurio basal de la Formación Candeleros (Río Negro), descrito por Novas y colegas. Basado en múltiples individuos, predominantemente juveniles; evidencia de crecimiento rápido y posible comportamiento gregario. Aporta datos sobre ecología de coelurosaurios tempranos y estructura de edades en asociaciones óseas del Cretácico medio de Patagonia.
Alnashetri cerropoliciensis (2012)
Alvarezsauroideo basal de La Buitrera (Río Negro), Formación Candeleros. Descrito por Makovicky et al. Talla muy pequeña, metatarso con fusiones y marcada adaptación cursorial. Respalda la temprana presencia de Alvarezsauroidea en Patagonia.
Murusraptor barrosaensis (2016)
Megaraptorino de la Formación Sierra Barrosa (Neuquén), descrito por Coria y Currie. Presenta garras manuales hipertrofiadas, caja torácica amplia y rasgos axiales diagnósticos del clado. Aporta información clave para redefinir Megaraptoridae y su relación con otros tetanuros. Yacimiento identificado inicialmente por Sergio Saldivia; destaca la continuidad de campañas sistemáticas en la cuenca.
Gualicho shinyae (2016)
Terópodo de brazos extremadamente reducidos de la Formación Huincul (Río Negro). Descrito por Apesteguía y colegas; el epíteto honra a la técnica Shinya Inoue. Mano funcionalmente didáctila y convergencias con tiranosáuridos en la reducción del miembro anterior. Ilustra experimentación evolutiva de la región carpiana y la diversidad morfológica de terópodos patagónicos.
Aoniraptor libertatem (2016)
Megaraptorino de la Formación Huincul (Río Negro/Neuquén) descrito por Motta et al. Diagnóstico basado en vértebras caudales y pelvis con caracteres megaraptorinos; depredador ágil de gran tamaño. Su registro parcial pero informativo destaca el aporte de materiales fragmentarios bien contextualizados para incrementar la diversidad reconocida del clado en Patagonia.
Tralkasaurus cuyi (2019)
Abelisáurido pequeño–mediano de la Formación Huincul (Río Negro), descrito por Rauhut et al. Cráneo robusto y proporciones que sugieren partición de nicho respecto de abelisáuridos mayores. El nombre alude al “trueno” (tralka) y al departamento El Cuy. Suma variación de talla y morfología dentro de Abelisauridae del Cretácico medio.
Overoraptor chimentoi (2020)
Paraviano de la Formación Huincul (Río Negro) con combinación inusual: miembro posterior avianoide y miembro anterior cursorial. Descrito por Apesteguía et al. Sugiere locomoción mixta con altas capacidades de carrera y funcionalidad del brazo no prensil. Refuerza la experimentación locomotora en paraves no avianos sudamericanos.
Niebla antiqua (2020)
Abelisáurido de la Formación Chorrillo (Santa Cruz), descrito por Aranciaga Rolando et al. Elementos craneales con ornamentación y bulas timpánicas desarrolladas, potencialmente ligadas a capacidades sensoriales. Parte del ensamble La Anita cercano a El Calafate, notable por su riqueza y preservación.
Llukalkan aliocranianus (2021)
Abelisáurido de la Formación Bajo de la Carpa (Neuquén/Río Negro). Descrito por Delcourt y colegas. Cráneo con cavidades del oído medio y neumatización peculiares; posible sensibilidad auditiva diferenciada. Coexistió con otros abelisáuridos, indicando alta riqueza local del grupo en ambientes santonianos semiáridos del Grupo Neuquén.
Maip macrothorax (2022)
Megaraptorino gigante de la Formación Chorrillo (Santa Cruz). Descrito por Aranciaga Rolando y colegas. Caja torácica amplia, garras manuales enormes y esqueleto postcraneal informativo. Indica que Megaraptoridae alcanzó su máximo tamaño hacia el Maastrichtiano austral, tras la declinación de carcharodontosaurios.

Elemgasem nubilus (2022)
Abelisáurido pequeño de la Formación Portezuelo (Neuquén), descrito por Baiano et al. Presenta patología vertebral documentada y cráneo compacto. Llena un vacío temporal en el Coniaciano, refinando la cronología de la radiación abelisáurida patagónica.
Koleken inakayali (2023)
Megaraptorino de la Formación Lago Colhué Huapi (Santa Cruz), descrito por Rolando y colaboradores. Material craneal y axial diagnóstico; coexistió con otros grandes depredadores tardíos. Amplía la diversidad y la persistencia maastrichtiana del clado en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Joaquinraptor casali (2025)
Megaraptorino grande de la Formación Lago Colhué Huapi (Chubut). Descrito por Ibiricu y colegas. Holotipo con hueso de cocodrilomorfo atrapado en la mandíbula: rara evidencia directa de dieta. Mejora sustancialmente el conocimiento anatómico de Megaraptoridae en el Maastrichtiano.
SAUROPODA (herbívoros de cuello largo)
Mendozasaurus neguyelap (2003)
Lognkosaurio de gran talla de Mendoza (Coniaciano), descrito por González Riga. Cervicales anchas con espinas neurales robustas; referente basal de Lognkosauria. Primer dinosaurio nombrado para la provincia y pieza clave para comparar con Futalognkosaurus y Puertasaurus en biomecánica y tamaño.
Bonitasaura salgadoi (2004)
Titanosaurio de Cerro Policía (Río Negro), transición Bajo de la Carpa–Anacleto. Descrito por Apesteguía. Mandíbula con borde queratinizado detrás de los dientes (“pico” cortante), asociado a procesamiento de ramas. Caso de estudio en craneología y tafonomía patagónica.
Puertasaurus reuili (2005)
Lognkosaurio colosal de Santa Cruz (Formación Cerro Fortaleza), descrito por Novas et al. Vértebras dorsales de tamaño récord indican tronco y cuello descomunales. Hito para estimar límites de tamaño en saurópodos titanosaudios.
Cathartesaura anaerobica (2005)
Rebbachisáurido de tamaño medio de La Buitrera (Río Negro), Formación Huincul. Descrito por Gallina y Apesteguía. Elementos axiales diagnósticos en ambiente mixto eólico‑fluvial; documenta continuidad del linaje desde el Aptiano al Turoniano.
Zapalasaurus bonapartei (2006)
Rebbachisáurido basal de Neuquén (Aptiano–Albiano), descrito por Salgado et al. Cervicales alargadas, probable alimentación de media altura. Aporta a la historia temprana del clado en Gondwana y a la evolución de cuellos extensos en rebbachisáuridos.
Futalognkosaurus dukei (2007)
Gigante lognkosaurio del Lago Barreales (Neuquén), Formación Portezuelo. Descrito por Calvo y colaboradores; preserva gran parte del esqueleto axial. Cervicales con costillas elongadas y tórax monumental. Ancla paleoecológica de un lagerstätte fluvial con rica biota asociada.
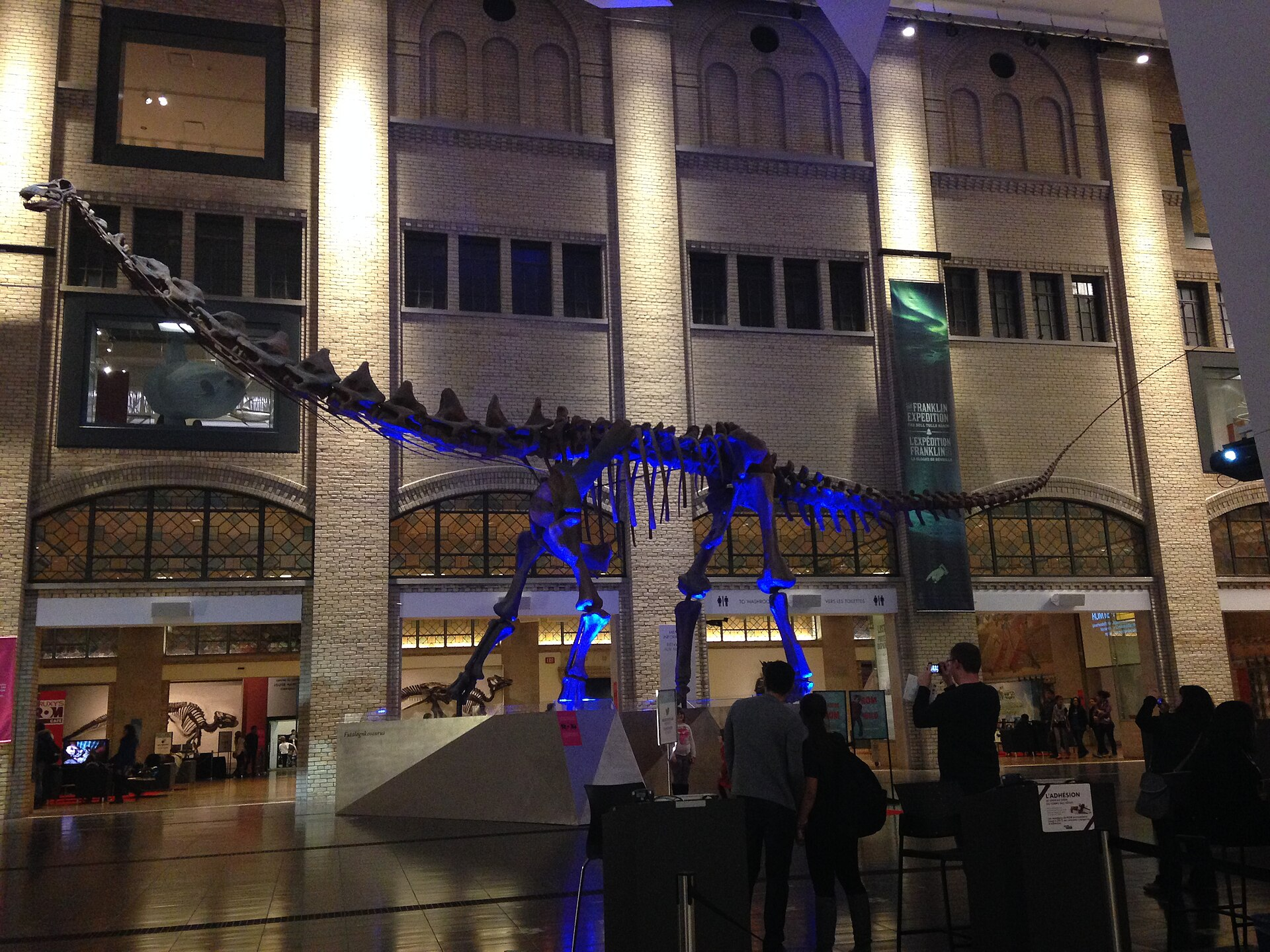
Malarguesaurus florenciae (2008)
Titanosauriforme de Malargüe (Mendoza), Formación Portezuelo. Descrito por González Riga et al. Saurópodo robusto con caudales y quillas hemales diagnósticas; afinidades con Somphospondyli. Amplía el registro cretácico de la región andina mendocina.
Narambuenatitan palomoi (2011)
Titanosaurio litostrótio de la Formación Anacleto (Neuquén), descrito por Filippi, García y Garrido. Espinas neurales caudales laminares; comparte caracteres con Epachthosaurus. El epíteto honra a Salvador Palomo, descubridor del material.
Traukutitan eocaudata (2011)
Titanosaurio de Río Negro/Neuquén, niveles Allen–Bajo de la Carpa. Descrito por Juárez Valieri y Calvo. Caudales medias anfiplanas, poco comunes en titanosaudios; ayuda a explorar la diversidad caudal y locomotora del grupo.
Comahuesaurus windhauseni (2012)
Rebbachisáurido de la Formación Lohan Cura (Neuquén), descrito por Carballido y colegas. Morfología axial intermedia entre Zapalasaurus y formas derivadas; amplia representación postcraneal. Refina la filogenia del grupo en Patagonia.
Overosaurus paradasorum (2013)
Titanosaurio litostrótio de Cerro Overo (Neuquén), Formación Bajo de la Carpa (Santoniano). Descrito por Coria y colegas. Serie vertebral articulada y cintura pélvica diagnóstica; tamaño pequeño‑medio (~10 m). Vinculado a Aeolosaurini.
Leinkupal laticauda (2014)
Diplodócido del Cretácico temprano (Neuquén; Formación Bajada Colorada), descrito por Gallina et al. Último diplodócido conocido a escala global; caudales anteriores con procesos transversos muy desarrollados. Demuestra supervivencia temprana de Diplodocidae en Gondwana.
Sarmientosaurus musacchioi (2016)
Titanosaurio de Chubut (Bajo Barreal), descrito por Martínez et al. Cráneo casi completo con endocráneo reconstruido por tomografías; información sensorial y neuroanatómica excepcional para el grupo. Rarísimo cráneo adulto de titanosaurio sudamericano.
Notocolossus gonzalezparejasi (2016)
Titanosaurio gigante de Mendoza (Plottier), descrito por González Riga et al. Manus compacta y metatarso “en bloque” para soportar enorme masa. Aporta a la biomecánica de pies en mega‑saurópodos.
Patagotitan mayorum (2017)
Titanosaurio gigante del Miembro Cerro Castaño (Chubut). Descrito por Carballido, Pol, Cerda y colegas a partir de múltiples individuos hallados por un puestero y equipos del MPEF. Esqueleto bien representado permite estimaciones robustas de talla; ícono museístico global.

Lavocatisaurus agrioensis (2018)
Rebbachisáurido de la Cuenca Neuquina (Aptiano–Albiano), descrito por Canudo et al. Cráneo notablemente completo, clave para reconstruir la morfología craneal del clado y la variación dental.
Choconsaurus baileywillisi (2019)
Titanosaurio de Villa El Chocón (Neuquén), Formación Huincul. Descrito por Simón, Salgado y Calvo. Serie dorsal casi completa con rasgos que lo ubican entre colosaurinos basales. Aporta diagnóstico axial para la fauna Huincul.
Nullotitan glaciaris (2019)
Titanosaurio grande de la Formación Chorrillo (Santa Cruz), descrito por Novas y colegas. Vértbras y apendiculares robustas; coexiste con ornitópodos gráciles en el ensamble La Anita, cerca de El Calafate.
Ninjatitan zapatai (2021)
Titanosaurio basal de la Formación Bajada Colorada (Neuquén), descrito por Gallina, Canale y Carballido. Considerado el titanosaurio más antiguo conocido; ancla el origen del clado cerca del inicio del Cretácico. Relevante para biogeografía gondwánica inicial.
Chucarosaurus diripienda (2023)
Titanosaurio gigante de la Formación Huincul (Río Negro). Equipo argentino (CONICET/MPCA). Húmero y fémur enormes con proporciones gráciles; sugiere locomoción eficiente pese a la masa. Mayor dinosaurio reconocido en Río Negro; refuerza la megafauna de la Huincul.
ORNITHISCHIA (ornitópodos y tireóforos)
Anabisetia saldiviai (2002)
Ornitópodo corredor de la Formación Cerro Lisandro (Neuquén). Descrito por Coria y Calvo, a partir de materiales identificados por el puestero Roberto Saldivia. Varios esqueletos parciales permitieron reconstrucción fiable; referencia para el conjunto de ornitópodos del Cretácico medio neuquino.
Talenkauen santacrucensis (2004)
Iguanodonto basal de la Formación Cerro Fortaleza (Santa Cruz), descrito por Novas et al. Esqueleto articulado con delgadas placas torácicas (“sternal plates”). Primer dinosaurio formal de esa formación; clave para correlaciones locales.
Bonapartesaurus rionegrensis (2017)
Hadrosaurino de la Formación Allen (Río Negro), descrito por Cruzado‑Caballero y Powell. Material de Salitral Moreno con patologías óseas documentadas; evidencia hadrosáuridos sudamericanos derivados y vínculos biogeográficos con Norteamérica.
Isaberrysaura mollensis (2017)
Neornitisquio/tireóforo basal de la Formación Los Molles (Neuquén), descrito por Salgado y colegas. Cráneo casi completo con contenido estomacal (semillas), evidencia directa de herbivoría especializada. Afinidades filogenéticas discutidas.
Isasicursor santacrucensis (2019)
Elasmario grácil de la Formación Chorrillo (Santa Cruz), descrito por Novas et al. Extremidades posteriores adaptadas a carrera; varios individuos. Parte del ensamble maastrichtiano La Anita, con titanosaurios y terópodos asociados.
Mahuidacursor lipanglef (2019)
Elasmario pequeño, cursorial, del Cerro Overo (Neuquén), Formación Bajo de la Carpa. Equipo UNCo/CONICET. Vértbras y cintura pélvica diagnósticas; primer ornitópodo del yacimiento, suma diversidad de herbívoros pequeños santonianos.
Jakapil kaniukura (2022)
Tireóforo basal de la parte alta de la Formación Candeleros (Río Negro). Descrito por Riguetti, Apesteguía y Pereda‑Suberbiola. Probable bípedo pequeño con osteodermos numerosos y mandíbula con reborde ventral conspicuo. Primer tireóforo patagónico bien documentado.

 ES
ES
