Hoy no nos parece extraordinario poder escuchar las voces de los muertos siempre que lo deseemos, pero en el documental No Maps for These Territories (2000), el escritor William Gibson habla de un artículo periodístico sobre un clérigo inglés que había escuchado por primera vez un fonógrafo en una fiesta de jardín y quedó traumatizado. El religioso describía la escucha como "una voz proveniente del infierno", una "no-muerta y espantosa parodia de la voz humana", lo que lo llevó a suponer que la humanidad estaba condenada por la existencia de estos aparatos.
Cuando Eduardo Wilde –médico, político e intelectual argentino de la Generación del '80– asistió a una exposición sobre Thomas Edison en Brooklyn, a finales del siglo XIX, quedó tan impresionado al oír cantar por un fonógrafo al tenor español Julián Gayarre –fallecido meses antes– que escribió una crónica para el diario La Prensa asegurando que el aparato detenía la vida y perpetuaba los momentos: "Con él ya no hay pasado para la palabra hablada. ¡Fenómeno curioso hacer hablar a los muertos!". Wilde cerraba diciendo que los muertos enterrados en el cementerio de Brooklyn se comunicaban a través de los aparatos de Edison.
Según cuenta el crítico musical Simon Reynolds, Roland Barthes solía comparar la emoción que le producía mirar las fotografías de su madre fallecida con la siniestra sensación de escuchar las voces grabadas de cantantes muertos. Pero, ¿qué ocurre cuando nos acostumbramos a esos fantasmas y a sus texturas? Escuchar el canto de gente que ya no está deja de producirnos una sensación siniestra porque el hábito nos hace olvidarnos por completo que el oír música, muchas veces, no es otra cosa que el esotérico acto de escuchar la voz de los muertos.
Una noche, el protagonista de la La invención de Morel (Adolfo Bioy Casares, 1940), un fugitivo escondido en un museo de una isla que creía deshabitada, despierta por la música de un fonógrafo, lo que le indica otra presencia. Cree que son turistas de paso, luego alucinaciones o apariciones, y finalmente se entera de que son proyecciones, ilusiones de la técnica, fantasmas digitales proyectados por una máquina capaz de reproducir la realidad a la perfección. Apenas las reconoce como tales, esas imágenes le provocan repulsión nerviosa, pero enseguida dejan de preocuparle. Se acostumbra y las acepta. Aún le producen malestar, pero está convencido de que esto también pasará. El poder distraerse supone que ya lo vive con cierta naturalidad.
El creador de esta máquina, Morel, identifica a los medios como tecnología para contrarrestar ausencias: la televisión, el cine y la fotografía para la vista; la radio, el teléfono y el fonógrafo para el oído. En el contexto ficcional de una novela de 1940, Morel entiende que las imágenes eran archivadas de forma poco eficiente mediante el cinematógrafo y la fotografía; sin embargo, el fonógrafo lograba mejores resultados y, en cuanto a la voz, era posible afirmar que los humanos ya no temíamos a la muerte. Thomas Edison imaginó al fonógrafo no como un medio para escuchar grabaciones musicales, sino sobre todo para preservar las voces de nuestros seres queridos después de muertos. Pero Morel quiere ir más allá y crear una máquina que nos ayude a dejar de temer a la muerte no solo en cuanto al oído, sino también en relación a la vista, al tacto y al alma. Es decir, una tecnología que reviva literalmente a los muertos.
Música hauntológica
Durante 130 años se creyó que el primer artefacto en grabar la voz humana había sido el fonógrafo de Edison en 1878, hasta que en 2008 el colectivo First Sounds Initiative –dedicado a preservar las primeras grabaciones de sonido de la historia– descubrió el fonoautógrafo, patentando por el librero e imprentero francés Édouard-Léon Scott de Martinville en marzo de 1857, veinte años antes de Edison. En la Oficina de Patentes de Francia encontraron dos grabaciones de 1860, ondas sonoras convertidas en marcas de vibración sobre una hoja de papel cubierta por el hollín del humo de una lámpara de aceite. Estos fonoautogramas que parecían imposibles de reproducir fueron escaneados y procesados de forma digital para ser convertidos en sonido mediante un algoritmo desarrollado especialmente por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Cuando finalmente lograron reproducirlo, escucharon la canción francesa anónima del siglo XVII titulada Au clair de la lune, posiblemente cantada por el propio Scott de Martinville. Patrick Feaster, uno de los miembros de First Sounds, le contó a la BBC que cuando tomó consciencia de que era la primera persona en escuchar la grabación de alguien cantando antes de la Guerra Civil norteamericana, se le puso la piel de gallina. Pero Feaster no sólo fue el primero en escuchar esa canción, sino también el primero en hacerla sonar. El invento de Scott de Martinville, a diferencia del fonógrafo de Edison, había sido pensado únicamente para estudiar ondas sonoras y acústicas, procesar la voz humana y transformarla en símbolos traducibles. En otras palabras: quería fotografiar las palabras, no reproducirlas. Hoy podemos escuchar la voz de este pionero francés restaurada, comprimida, digitalizada. Y sin embargo, aún podemos decir que se trata de música hauntológica.
El crítico cultural Grafton Tanner dice que los medios electrónicos analógicos de las décadas pasadas eran particularmente propensos a presentar fantasmas, a diferencia del sonido digital, que es en general pulcro y frío como una sala de hospital. Carece de rispidez, de grietas, de imperfecciones como la "fritura" de la púa cuando roza el vinilo o el ruido del desgaste de la cinta de casetes; y es justamente esa ausencia de texturas lo que le quita lo siniestro, le roba el atributo espectral y deshace el embrujo. Lo irónico es que a este primer registro de una voz humana ni siquiera la digitalización pudo quitarle el aura fantasmagórica. Busquen en YouTube la grabación de Au clair de la lune cantada por Édouard-Léon Scott de Martinville; aún en formato MP3 y reproducida a través de un Smartphone, mantiene todas sus grietas y texturas imperfectas que abren paso a los fantasmas del tiempo. Y suena como se supone que debería sonar la voz de los muertos.
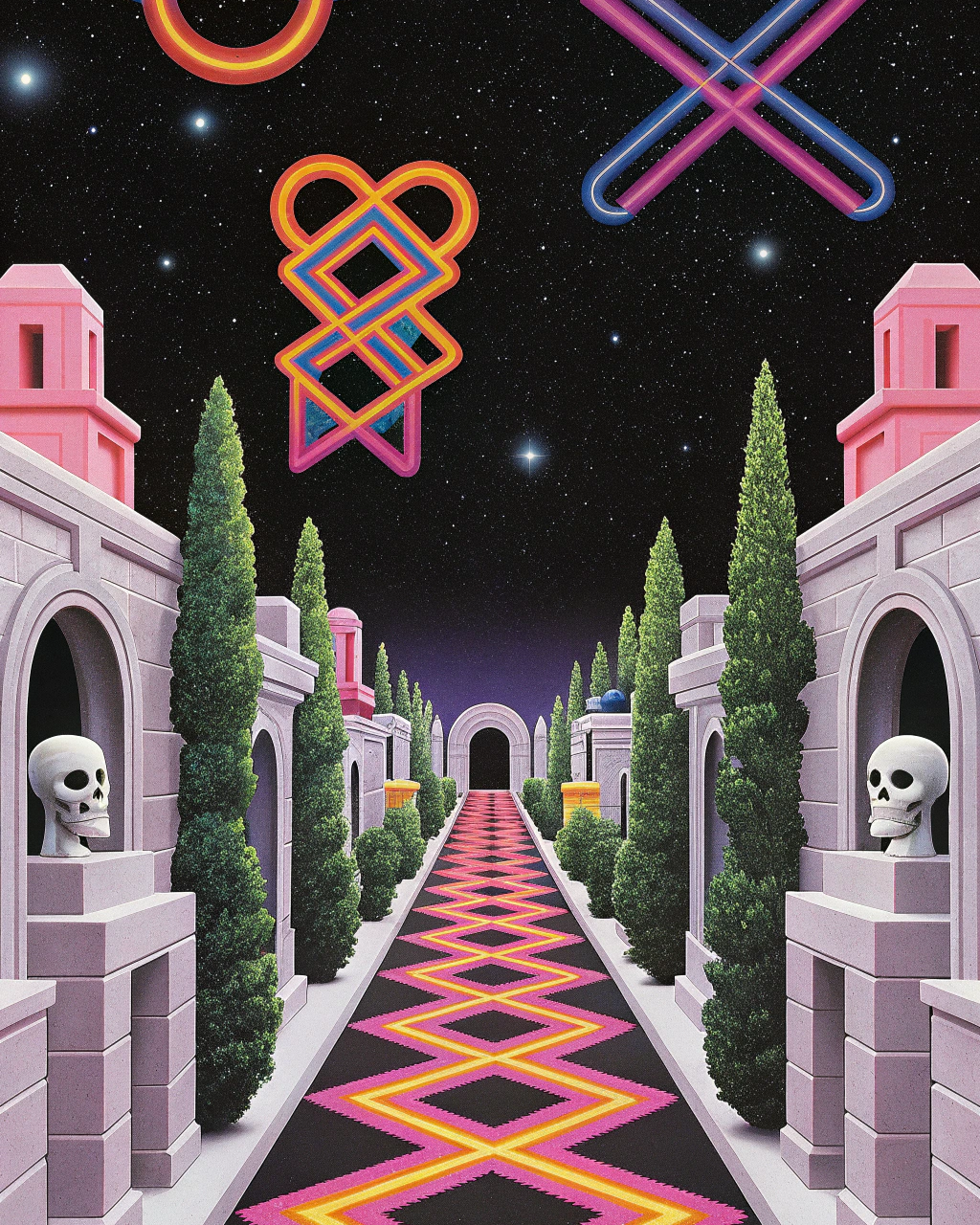
Una conexión con la divinidad
Muerte y música están asociados desde su génesis: para que el ser humano primitivo pudiera fabricar artefactos sonoros, muchos seres sintientes tuvieron que morir o ser sacrificados. Los primeros instrumentos de viento de los que se tiene datación se fabricaron con huesos tallados y perforados de distintos animales, hace 43 mil años. La lira, que utilizaron como instrumento las primeras civilizaciones mesopotámicas, usaba cuerdas fabricadas con tripas de animales. El interior de los cuerpos, vísceras, restos de cadáveres… en los albores de la humanidad, la música solo era posible gracias a la muerte.
Los primitivos instrumentos de percusión, quizá los más antiguos en la historia, se fabricaban con huesos, cuero tensado de animales y otros materiales. Más allá de su uso recreativo –o, en todo caso, para comunicarse, dar inicio a la caza o avisar de posibles peligros–, estos tambores se usaban principalmente como artefactos litúrgicos en ritos sagrados y ceremonias religiosas. En otras palabras: buscaban comunicarse con sus dioses a través de instrumentos de percusión fabricados con restos de cadáveres.
La mayoría de las culturas mantienen esta distinción entre el uso sagrado-místico-ritualista de la música y su uso puramente recreativo y casual –el uso cotidiano mayoritario–. En América central y del sur, religiones espiritistas y sincréticas afrocaribeñas o afrobrasileñas como el Umbanda, el Candomblé o la Santería, utilizan percusión, cantos y baile en sus ceremoniales para entrar en trance a través de la "gira", un acto de mediumnidad por el cual el danzante presta su cuerpo y se deja "poseer" momentáneamente por las entidades espirituales –orixás, exús, cablocos, preto vhelos, etc– que quieren manifestarse en el plano terrenal.
Es la voz de los muertos la que habla en estos ritos. Es la palabra de los espíritus y las entidades de otros planos la que se hace presente a través de la música y el baile, aunque, a diferencia de lo que sucede con el fonógrafo, en vivo y en directo y sin necesidad de ser mediada por artefactos electrónicos. De la misma forma, los elementos de percusión y el baile son utilizados para el candombe, las comparsas y la samba, artes derivadas de ceremoniales como el batuque pero que hoy, en su actual faceta de música popular y radial, están despojadas de su carácter religioso y dejaron de funcionar como acto de posesión.
El compositor ruso Alexander Scriabin (1872-1915) murió convencido de que su música podía redimir a la humanidad, por lo que dedicó sus últimos a la composición de una obra magna inconclusa: Mysterium. Influenciado por la poesía simbolista rusa, la filosofía de Aristóteles, Nietzsche y Soloviov, la música de Chopin y Wagner, y sobre todo por el misticismo teosófico de Helena Blavatsky, Scriabin planeaba alcanzar la eternidad a través de una experiencia trascendental que llevaría a la humanidad a conectar con la armonía del universo, superar el plano físico y atravesar las rutas astrales hacía una consciencia cósmica.
Para lograr esta trascendencia a través de la música, Scriabin planeaba un ritual de siete días y siete noches en un templo construido en base a la arquitectura de la geometría sagrada al pie del Himalaya y especialmente sonorizado, con un piano sinestésico diseñado por él mismo que le permitiría proyectar diferentes luces y colores según cada nota, y representaciones de diferentes disciplinas como la danza, la pintura o el teatro que reforzarían el poder transformador de su arte. La ejecución de todas estas ideas de manera conjunta y apropiada guiaría tanto a los oyentes como a los músicos hacia el éxtasis, y generaría una vibración espiritual tal poderosa que desmaterializaría primero el templo y luego la realidad misma, para finalmente ingresar a un plano de consciencia y espiritual más elevado.
Pharoah Sanders, quien supo ser parte del grupo de John Coltrane a mediados de los '60 y se convirtió en uno de los padres fundadores del "jazz espiritual", decía que su intención era llevar al público a un viaje trascendental con su música, emocionarlos, agitarlos, y finalmente devolverlos a la calma y la tranquilidad. Pero Scriabin no tenía interés en traer a sus oyentes de nuevo a la calma de lo terrenal: para su Mysterium solo había pasajes de ida. En otras palabras: planeaba llevar a cabo el fin del mundo con música, porque creía fervientemente que el arte es capaz de abrir portales a dimensiones superiores.
A mediados de los '50, una experiencia mística había impulsado a Coltrane a dejar el alcohol y la heroína. Al igual que Scriabin y los simbolistas místicos rusos, Coltrane comenzó a creer que el arte podía cambiar el mundo y afectar la realidad, pero no de forma metafórica sino literal: al comprender que la música es el camino de la revelación, su búsqueda se radicalizó hacia métodos extravagantes y mesiánicos como hacer llover con improvisaciones de jazz o curar enfermos con canciones. Su intención era llevar felicidad a la gente a través de su arte y, al igual que Scriabin, pasó los últimos años de su vida intentando comprender y controlar los verdaderos –y aún desconocidos– poderes de la música, lo cual creía que debía ser la meta de todo músico.
Aunque apenas se lo recuerde, se supone que entre los papeles de Scriabin se halló una nota que decía "Yo soy dios". Coltrane, sin buscarlo, estuvo más cerca que el compositor ruso de ascender al estatus de divinidad: poco después de su muerte, algunas personas religiosas comenzaron a venerarlo como a un santo. El Arzobispo Franz King y su esposa contaron que, mientras veían a Coltrane en vivo en 1965, sintieron la presencia del Espíritu Santo manifestado a través del saxofón. Ambos aseguran que en ese momento escucharon la voz de Dios y fueron arrebatados del plano material para conectar directamente con el divino. Tras la epifanía, la pareja formó una comunidad religiosa en torno a John Coltrane y su música, que en 1971 se convirtió en la iglesia St. John William Coltrane y que a principios de los '80 fue aceptada oficialmente por la iglesia ortodoxa africana, lo que dio lugar a la canonización de Coltrane. Desde entonces, San Coltrane.
Algunos músicos componen e interpretan canciones con la simple –pero hermosa y valiosa– intención de hacernos bailar, mover la cabeza o saltar junto a miles de personas. Para músicos como Alexander Scriabin, John Coltrane o Pharoah Sanders, componer música era sinónimo de empujar los límites del arte un paso más allá y transformar el sonido en un canal que permita comunicarnos con lo divino e incluso modificar nuestras vidas de forma radical.

Hauntología y desintegración
El siglo XXI encontró en los proyectos experimentales del músico británico James Leyland Kirby y el norteamericano William James Basinski –herederos directos de la música concreta, el minimalismo y el ambient– a sus expresiones artísticas más ambiciosas y acabadas en cuanto a componer con intenciones que excedan la escucha casual. Y son quizá las que más se acercan al concepto de utilizar sonidos para acceder a otros planos de conciencia. Lo llamativo es que la música experimental de estos artistas vanguardistas y de culto penetró en la cultura pop a través de las redes sociales.
En el verano de 2001, William Basinski estaba en su estudio casero digitalizando audio analógico que había grabado 20 años atrás, cuando notó que pequeños fragmentos de la cinta magnética comienzan a desprenderse con cada vuelta alrededor de la bobina. Lo aterró que este deterioro progresivo pudiera destruir su música para siempre, pero también comprendió que este proceso está siendo registrado a través de la grabación digital, generando algo completamente nuevo. "Cada melodía simplemente se desvanecía a su propio ritmo y manera, y de alguna forma consiguió retener la esencia misma de lo que la hacía especial", contó Basinski. "Y, luego, el hecho de que hubiera logrado grabar la vida y la muerte de estas melodías para mí fue algo increíblemente profundo."
La mañana del 11 de septiembre de 2001, Basinski estaba en su estudio casero de Manhattan terminando de digitalizar la desintegración de sus loops analógicos cuando se produce el atentando a las Torres Gemelas. Puso a todo volumen los Disintegration Loops, subió al techo y se dejó hipnotizar por el humo y la destrucción… cuando de repente lo asaltó una epifanía y entendió que, desde ese momento, las piezas musicales de algunas semanas antes, resignificadas por completo, no podían ser otra cosa más que una elegía a lo ocurrido aquella mañana. Luego pediría prestada una cámara y registraría ese paisaje apocalíptico, imágenes que más adelante inmortalizaría transformándolas en el arte de tapa de los 4 volúmenes de The Disintegration Loops, dedicado a las víctimas del 9-11.
Escuchar The Disintegration Loops bien predispuestos puede ser una experiencia trascendental. Es experimentar el deterioro físico y la muerte de la música en tiempo real. Es escuchar la entropía en acción y entender que el instrumento musical que hace tan especial esta obra experimental es el tiempo. Es el equivalente sonoro de una película melancólica y apocalíptica que nos recuerda que el paso del tiempo es ineludible, que la decadencia del cuerpo y la mente son inevitables y que la entropía es imparable.
En 2019 James Leyland Kirby grabó el canto de cisne de su alter ego The Caretaker y luego lo mató. Everywhere at the End of Time es un proyecto de una serie de seis discos –o "stages"– compuestos en 4 años, que van del muzak y el easy listening al dark ambient, el industrial y el noise más denso y sombrío. La ambición de The Caretaker nunca fue tan desmedida como para intentar desmaterializar la realidad o curar enfermos con música. Sin embargo, su idea de explorar los efectos físicos y psicológicos que provoca en una persona el avance de un trastorno cerebral como la demencia a través de una obra de seis horas de música instrumental y de vanguardia, forjada únicamente con samples y clips de vinilos antiguos, es sin lugar a dudas original, arriesgada y muy ambiciosa.
Lo que James Kirby parece buscar con Everywhere at the End of Time es provocar al oyente; o mejor dicho, provocar algo en el oyente. Emociones, golpes psicológicos, sensaciones físicas o todo junto: que el oyente involucrado con su obra pueda no sólo imaginar sino también sentir lo que es la destrucción de la memoria, el deterioro cognitivo de una persona con Alzheimer. Y lo consigue utilizando loops arrancados directamente del imaginario del ballroom, que evoca los primeros años de la etapa dorada de Hollywood y los salones de baile de la era de la Gran Depresión. Esta música, que algunos llaman plunderphonics, se compone sampleando fragmentos de temas o deformando canciones ya grabadas que, fuera de su contexto original, sin referencias explícitas y adaptadas a un tejido sonoro distinto, se transforman en algo nuevo. En música que antes no existía.
Simon Reynolds escribió que el sampleo es extraño, pero que aún más extraño es lo rápido que nos acostumbramos a él. Dejarse llevar por seis horas de collages de samples, oír momentos loopeados que se convierten en portales al pasado o perderse en instrumentales rotos y deformes que te hunden en la memoria son, sin dudas, experiencias únicas que van más allá de la escucha casual. Un proyecto vanguardista que se volvió una anomalía en la música pop del siglo XXI a partir de que los creadores de videos de estética weirdcore, dreamcore, traumacore, creepypastas, terror analógico o espacios liminales tomaron la costumbre de utilizarlo como banda sonora de sus obras, haciendo que miles de jóvenes y adolescentes –principales consumidores de estos contenidos- tomen contacto, seguramente por primera vez en su vida, con música electrónica experimental.
Y entonces apareció el The Caretaker Challenge, un reto en el que los jóvenes de TikTok se desafiaban a escuchar Everywhere at the End of Time completo y sin pausas, para luego contar su experiencia: una prueba de resistencia, de voluntad, una maratón –por momentos angustiosa– de música ambiental extraña, que no cualquier oyente soporta. En una entrevista al medio británico The Quietus, Kirby aseguró: "El que sea un desafío en TikTok es endémico de los tropos de las redes sociales modernas entre los jóvenes, para muchos de los cuales la experiencia compartida lo es todo (…) Pero también les ha permitido a los jóvenes comprender los síntomas que puede enfrentar una persona con demencia. En última instancia, si los jóvenes ven que la música puede ser una experiencia y va más allá de lo que se les fabrica y bombardea, los músicos independientes se benefician."
Vivimos en la era del consumo rápido y el descarte, de la escasez de atención y de los shorts de 1 minuto. ¿Cómo es posible que un álbum conceptual de seis horas se haya transformado en un reto de TikTok, la red social de la inmediatez? ¿Fue la prepotencia de una obra que rompe con lo establecido y ofrece una experiencia de escucha tan extraordinaria y terrorífica que cautivó incluso a una generación que está siendo educada en la eterna búsqueda del shot de dopamina a través del scroll infinito? ¿O es simplemente el capitalismo tardío domesticando y devorando, una vez más, todo lo que puede poner en riesgo su hegemonía?
No se es un mejor amante de la música por animarse al reto psicológico y físico de escuchar los seis discos que conforman Everywhere at the End of Time, así como no se es mejor gamer por no abandonar Sekiro: Shadow Die Twice –o cualquier juego de From Software– antes del final. Ni mejor lector por terminar el Ulises de Joyce sin guías de lectura. Pero ahí están esas obras, esperándonos, desafiándonos, recordándonos que hay otras formas de escuchar, otras formas de leer, otras formas de jugar.

 ES
ES
