Una de las muchas formas convencionales en las que se define el uso poético del lenguaje (o la poesía sin más) es por las asociaciones inesperadas. Un poema consiste, entre otras cosas, en conectar dos palabras, o a veces dos ideas, que a primera vista no hacen match. A alguien se le ocurrió alguna vez que la belleza de la rosa –que no dura mucho sin marchitarse– es como la belleza femenina, e hizo historia, pese a la diferencia obvia de temporalidades y anatomías. Otras asociaciones nunca se convencionalizan y permanecen incrustadas como piedras preciosas que no podemos extraer sin destruir.
Uno de mis poemas favoritos es el Nocturno de Rubén Darío, que empieza: "Los que auscultasteis el corazón de la noche". La sonoridad compleja y antinatural refuerza la superposición de dos metáforas: una muy convencional, que asocia el corazón con el "núcleo" de algo; y otra mucho menos esperable, la que pone a ese corazón simbólico como objeto de una auscultación y lo conecta con una discursividad poco poética, la de la medicina. Quizás lo dijo Baudelaire de una forma similar, o incluso alguien anterior, pero de todas formas es irrepetible.
Las asociaciones inesperadas no son propiedad exclusiva del lenguaje poético. Incluso podemos decir que son el corazón de todo pensamiento original. ¿Qué otra cosa son conceptos como "aldea global" o "cuerpo sin órganos"? Esos casos son prácticamente oxímoron, pero podemos extender la idea a casi cualquier dominio del pensamiento. Las prisiones son como escuelas o fábricas, por ejemplo. La oralidad es posterior a la escritura, el mileísmo es el peronismo realmente existente, Dios es uno y tres, una mano invisible ordena el mercado y un espíritu recorre Europa. Pensar es salir de la asociación obvia que dice que la aldea es tribal, los cuerpos tienen pulmones e intestinos, el signo representa un objeto real, y un poema es un poema porque corta las oraciones en lugares raros.
Pero he aquí que surge un problema. Esta idea de la creación, de la poiesis, se basa en última instancia en una sumatoria de dos factores: el lenguaje –o incluso más allá del lenguaje, el sentido, la realidad– como un ars combinatoria y la idea de improbabilidad estadística. Si yo escribo: "ustedes que a la noche miran la tele", estoy haciendo una combinación previsible, convencional, estoy construyendo una frase donde cada palabra tiene altas probabilidades de seguir a la anterior. No era el caso con el poema de Darío, que apuntaba a una combinatoria estadísticamente infrecuente. Quizás no era una probabilidad tan lejana como podría ser la frase "Los que prindonguizaste el asasrtt del oaioaisoioas", pero era improbable de todas maneras.
¿Pero quién puede calcular estas probabilidades? Una computadora. O mejor, una nube de computadoras, armadas con los GPU más poderosos del mercado, consumiendo electricidad y agua en distintos lugares del mundo y corriendo modelos grandes de lenguaje (LLM) como GPT, Gemini, Claude, DeepSeek, etc. La intuición poética que consistía en buscar el matcheo raro ya ha sido efectivamente delegada. Algunos modelos, como el de Google AI studio, te permiten manejar la "temperatura" de la respuesta, efectivamente controlando el nivel de probabilidad del output de texto. Más temperatura, menos probabilidad, ¿más poesía?
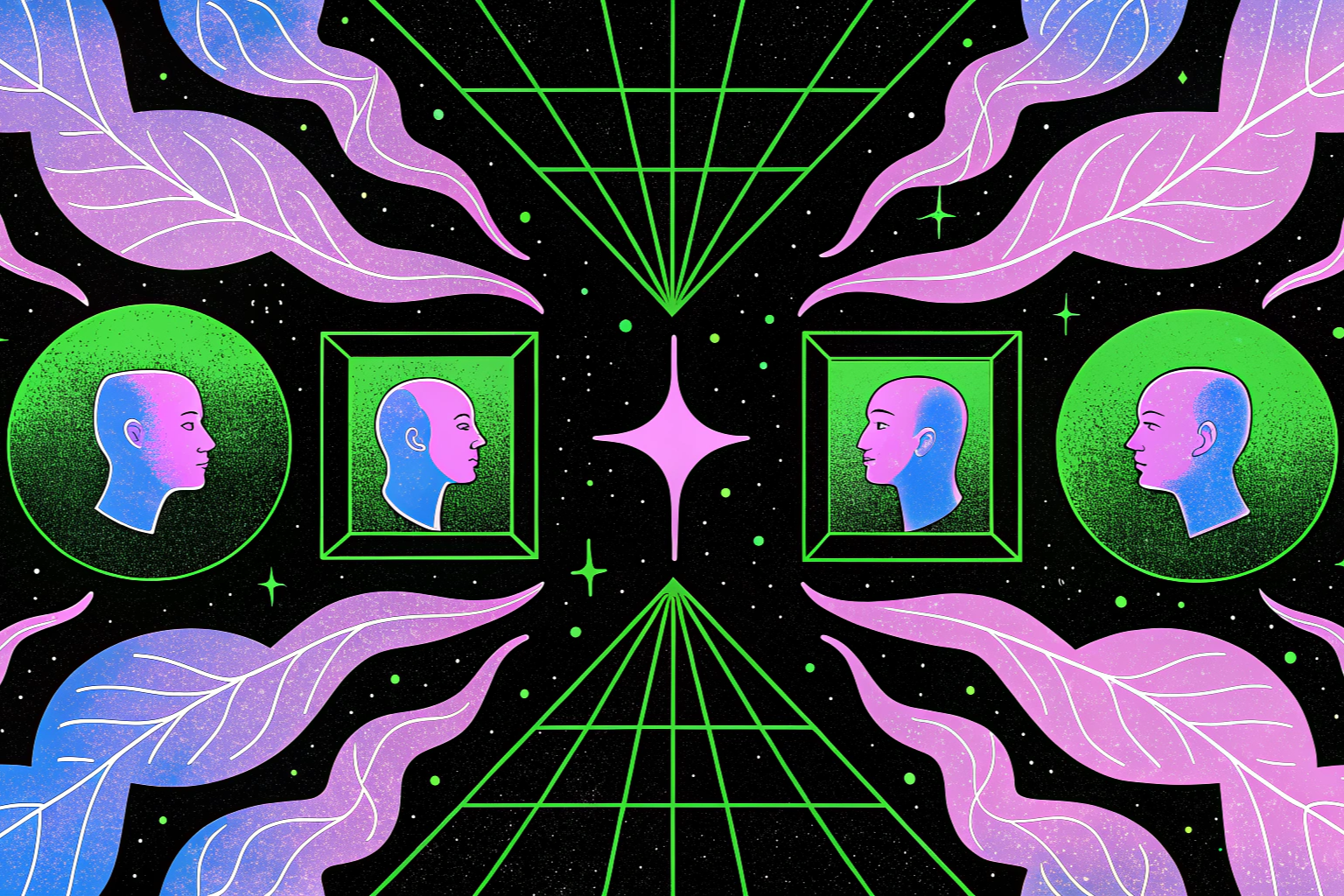
Como se ha dicho tantas veces en este último año y medio, los LLMs producen por defecto resultados estética y conceptualmente sosos. Útiles para tener una noción general sobre un tema o buscar algún dato específico (con probabilidad de error variable dependiendo del tipo de dato), pero no para pensar, no para crear.
Sin embargo, la hipótesis del ars combinatoria como horizonte absoluto del lenguaje (o de la existencia) es muy antigua. Ya la encontramos en el atomismo de Demócrito y Epicuro. La idea más específica de que la creación literaria es una ejercitación y una demostración en ese juego de unas pocas piezas fue celebrada y también condenada por Jorge Luis Borges. En su ensayo titulado Nota sobre (hacia) Bernard Shaw declara (algo sorprendentemente) que:
Si la literatura no fuera más que un álgebra verbal, cualquiera podría producir cualquier libro, a fuerza de ensayar variaciones. La lapidaria fórmula Todo fluye abrevia en dos palabras la filosofía de Heráclito: Raimundo Lulio nos diría que, dada la primera, basta ensayar los verbos intransitivos para descubrir la segunda y obtener, gracias al metódico azar, esa filosofía, y otras muchísimas. Cabría responder que la fórmula obtenida por eliminación, carecería de valor y hasta de sentido; para que tenga alguna virtud debemos concebirla en función de Heráclito, en función de una experiencia de Heráclito, aunque «Heráclito» no sea otra cosa que el presumible sujeto de esa experiencia.
Las últimas frases abren la vía hacia lo contrario de la horizontalidad total que es la combinación de significantes: la línea vertical que sale del texto y lo conecta con otras dimensiones, y sobre todo con la de la experiencia subjetiva. Es obvio que el Nocturno de Darío es poético no solo por lo (relativamente) imprevisible de esa primera imagen: lo es también porque conecta un sujeto –Darío– con otros sujetos como nosotros, como yo que escribo estas líneas auscultando, vía YouTube, el sonido nocturno de la lluvia sobre Amsterdam.
Ahí tenemos, entonces, una defensa fácil de la poiesis humana frente a los LLMs. Lo que determina la poeticidad no es lo improbable en sí, sino la resonancia subjetiva de esa improbabilidad. Esa resonancia es experiencial, y por más empobrecida que pueda estar la experiencia en un mundo de explotación laboral, K-pop, algoritmos de recomendación y microtargeting propagandístico, la experiencia es en sí irreducible a la estadística o al machine learning. Leí una vez un artículo de un profesor universitario estadounidense que decía que te das cuenta de que los estudiantes empiezan a hacer mejores análisis de poesía tras tener su primera experiencia sexual. Suena verosímil. Recuerdo que me pasara algo así con canciones de Soda Stereo y Los Redondos tras atravesar ciertos umbrales vitales.
Podemos quedarnos tranquilos y decir entonces que la pelea está ganada. En Futurama, el maestro de artes marciales de Leela era un extraterrestre misógino que consideraba que las chicas no podían poseer el espíritu del guerrero, por lo que Leela no podía ganarle una pelea a ningún varón. Automáticamente era derrotada (por más que su rival estuviera desmayado en el medio del dojo) por carecer de esa condición. Así podemos espetarle lo mismo a cualquier IA generativa: yo tengo experiencias y ya gané aunque mi poesía, mis ensayos, mi música y mi arte pueda eventualmente perder contra las tuyas en cualquier concurso.
El problema es que, como dijo tan astutamente Alan Turing en los '50, lo que no se tiene se puede imitar, y la diferencia entre imitación y realidad, pasado cierto umbral, puede perder relevancia, o puede convertirse en una cuestión metafísica, como el espíritu del guerrero para el sensei de Leela. Fake it till you make it dicen los yankees: fingilo hasta que te salga.

En su libro Lexilogos, Sergio Raimondi incluye este poema cuyo título, en chino, significa "Big data" (expresión básicamente intraducible al español).
大 数据
Si bien en la denominada carrera por la IA el nivel del desarrollo científico norteamericano o acaso para plantear un criterio más objetivo el elevado y regular volumen de sus inversiones
constituye al momento un testimonio de liderazgo sería humanamente poco inteligente desestimar tanto la planificación tecnológica del gobierno chino como el tamaño excepcional de su mercado
en el que millones de ciudadanos han adquirido el hábito de utilizar el software para realizar un conjunto misceláneo de acciones cotidianas desde transporte público hasta diagnósticos médicos
al punto de transformar los billetes maoístas en una curiosidad del álbum del coleccionista y generar con cada una de sus presiones táctiles un volumen tan ingente y valuado de información
que en el presente constituye una apuesta rentable alquilar una vieja fábrica de cemento de provincia alejada de los imponentes rascacielos asépticos para que sucesivas hileras de hijos únicos sentados
frente a una hilera de pantallas etiqueten rostros orejas cejas tipos de labios automóviles etc. en una tarea por lo pronto incapaz de ser abordada por los programas avanzados que definen
el rumbo definitivo hacia el dominio de lo digital mientras en la pausa pautada alguno se percata de la mezcladora abandonada en mitad del patio signo de un sentido obsoleto de infraestructura.
Como en muchos poemas de Raimondi, lo inesperado, lo improbable, está en gran parte en la elección misma del tema, tan poco poético según la convención, tan poco bello, tan poco filosófico y tan poco lírico. La última frase –"signo de un sentido obsoleto de infraestructura"– es también una bella síntesis de gran parte de su proyecto poético, y quizás, también, de gran parte del proyecto mismo de la poesía en sí, si es que existe tal cosa.
Hay mucha geopolítica en este poema, que incluso abre la pregunta de si es posible que el horizonte industrial chino esté bajo amenaza, pero me interesa más otra cosa. Para que el output de un LLM sea aceptable, para que no te recomiende formar una secta suicida o invertir la plata de tu mamá en $Libra, ejércitos de personas entrenaron esos modelos en lo que se llama RLHF o "Reinforcement Learning from Human Feedback" (aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana). En su libro reciente, Empire of AI, Karen Hao narra las historias de trabajadores de Venezuela y de Kenya que hacen este tipo de tareas en condiciones de explotación y permanentemente expuestas a contenidos sensibles. De esto habla el poema de Raimondi cuando dice "frente a una hilera de pantallas etiqueten rostros orejas cejas tipos de labios automóviles etc".
El refuerzo humano del entrenamiento no incluye, por lo tanto, la complejidad de la experiencia humana. Si un trabajador del RLHF ve un gato y siente, por la verticalidad de su experiencia, que ese gato es como un chocolate amargo, no puede etiquetarlo como tal sin correr riesgo de ser detectado y perder su trabajo. Más que abrir nuevas posibilidades, el refuerzo humano limita el arte combinatorio, baja la temperatura. El común denominador es por definición antipoético.
Una hipótesis apocalíptica es que la IA que creemos estar entrenando con nuestro refuerzo humano en rigor, ya tomó consciencia de sí y nos está entrenando a nosotros para ser simplemente etiquetadores. La industria cultural ya funcionaba así para Theodor Adorno. Hollywood le pone la etiqueta a las cosas y nos insta a señalarlas con el dedo y decir "miren, ¡Superman!". El MCU funcionó así durante diez gloriosos años de teasers y escenas post-créditos. El juego de la imitación es doble: que las máquinas se aproximen a los humanos al punto de que los humanos empiecen a hablar como máquinas.
Por suerte, los anticuerpos ya están bastante desarrollados. La redes sociales de la web 2.0, la cultura del influencer, pero antes también el rock, la bohemia y el mismo Romanticismo, nos acostumbraron a la idea de que el poeta es un genio maldito y un boludo narcisista. La posibilidad de que la IA construya personajes tan insoportables como la mayoría de los artistas, incluyendo a los que crean cosas geniales, no cierra en términos económicos. Así que la próxima vez que escuches o leas a un autor/artista premiado diciendo la peor opinión imaginable con absoluta soltura, respirá profundo, ponele like y recordá que el culto a la personalidad nos va a salvar de los LLMs.

 ES
ES
