En algún link que ya no encuentro había leído que, alrededor de la primera década del 2000, cada internauta visitaba en promedio unos 80 sitios web al mes, mientras que luego de 2015 esa cifra bajó a un puñado de páginas. Esa situación irreproducible –pero que espero que me crean– tiene un gran basamento real que se ve expresado en la popularización y masificación del ecosistema de smartphones y aplicaciones mobile. Antes de ellos, Internet todavía se vivía a través de sitios personales de todo tipo, blogs, portales, foros de descarga, comunidades de chat y una friolera cantidad de interacciones digitales que no estaban completamente mediadas por tres o cuatro super corporaciones tecnológicas.
Pero los sitios web son apenas una parte del universo del cyberespacio. Dentro de Internet existen distintos protocolos de comunicación de datos, que básicamente son los que permiten que las aplicaciones se comuniquen entre sí, mientras cumplan los requisitos. Son desarrollados por la Internet Engineering Task Force, una organización global que valida y propicia los protocolos y estándares de Internet. ¿Cuál es la ventaja de usarlos? Cualquiera que pueda desarrollar alguna app, puede utilizarlos para su aplicación. Así, por ejemplo, tenemos una decena de navegadores web que utilizan los protocolos HTTP/HTTPS.
¿Por qué no tenemos varios clientes de Twitter o Instagram? Porque no utilizan ningún estándar. La desventaja es enorme, porque los ecosistemas cerrados imponen sus formas de uso, mientras que los estándares no. Por ejemplo, si bien existen tres o cuatro navegadores populares, también hay una decena más pensados para máquinas menos potentes o conexiones a internet más inestables. Misma situación sucede con el mail. Si bien nos acostumbramos a usarlo vía web app, al ser un protocolo, simplemente podemos bajar un cliente de correo para consultar los mails.
Una alternativa a la Internet actual
Hoy la mayor parte del consumo de Internet se da a través de plataformas regenteadas por oligarcas del cómputo. Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft y otras tantas más se llevan casi todo el tráfico web, por lo cual son quienes deciden cómo se debe manejar todo en sus ecosistemas: desde qué apps y sistemas son compatibles con esas redes hasta cómo se monetiza el tráfico que allí circula.
En un mundo mayormente enshittificado, lejos de los estándares de Internet, el acceso a la red es desde hostil hasta obviamente prohibitivo, porque priman los accesos a través de dispositivos móviles totalmente descartables y diseñados para perderte en scrolls. Ante ese ecosistema sigue existiendo la vieja y confiable Internet, hecha por personas, grupos y comunidades que prefieren llevar una vida digital manejada por ellas mismas y no por los dictados de las corpos.
Desde la década de 2010, las páginas web fueron transformándose en desarrollos cada vez más pesados: si en la década anterior los sitios pesaban menos de 1MB, hoy según el último reporte de The State of The Web llegan a un promedio de 2.9MB, casi el triple. Esto explica –a veces– esa sensación de que los sitios tardan mucho en cargar: no sólo es tu conexión tercermundista sino que todo es excesivamente pesado.
Este crecimiento en tamaño se debe fundamentalmente a un cambio de paradigma. En la era del dato, hay que trackear todo, y eso se hace mediante scripts de todo tipo, fundamentalmente de JavaScript, usados mayoritariamente para analizar el tráfico en su amplio sentido. Todos los grandes sitios de noticias, redes sociales, plataformas de streaming, portales de e-commerce y la mayor parte de las URLs que visitás están codeadas de esta manera, amistosa para quien recolecta toda esa información pero nefasta para el cybernauta, ya que en gran parte de los casos reside en sitios tremendamente mal optimizados.
Pero la web es un campo muy vasto y, si bien es cierto que la mayor parte del tráfico se genera en las redes de los oligarcas del cómputo, la contracultura siempre existió, más aún en Internet. A contramano de esta forma de consumir la Web, hay varias ideas y manifiestos sobre la small web o smol web (como prefieras). La expresión se explica sola: una Web hecha de forma eficiente, amigable con el internauta y asequible para todos los equipos, ya que no sólo se requieren de grandes conexiones para acceder a algunos sitios sino que además mucho de lo que se consume se carga en el cliente, lo cual significa mayor necesidad de procesamiento de cómputo.
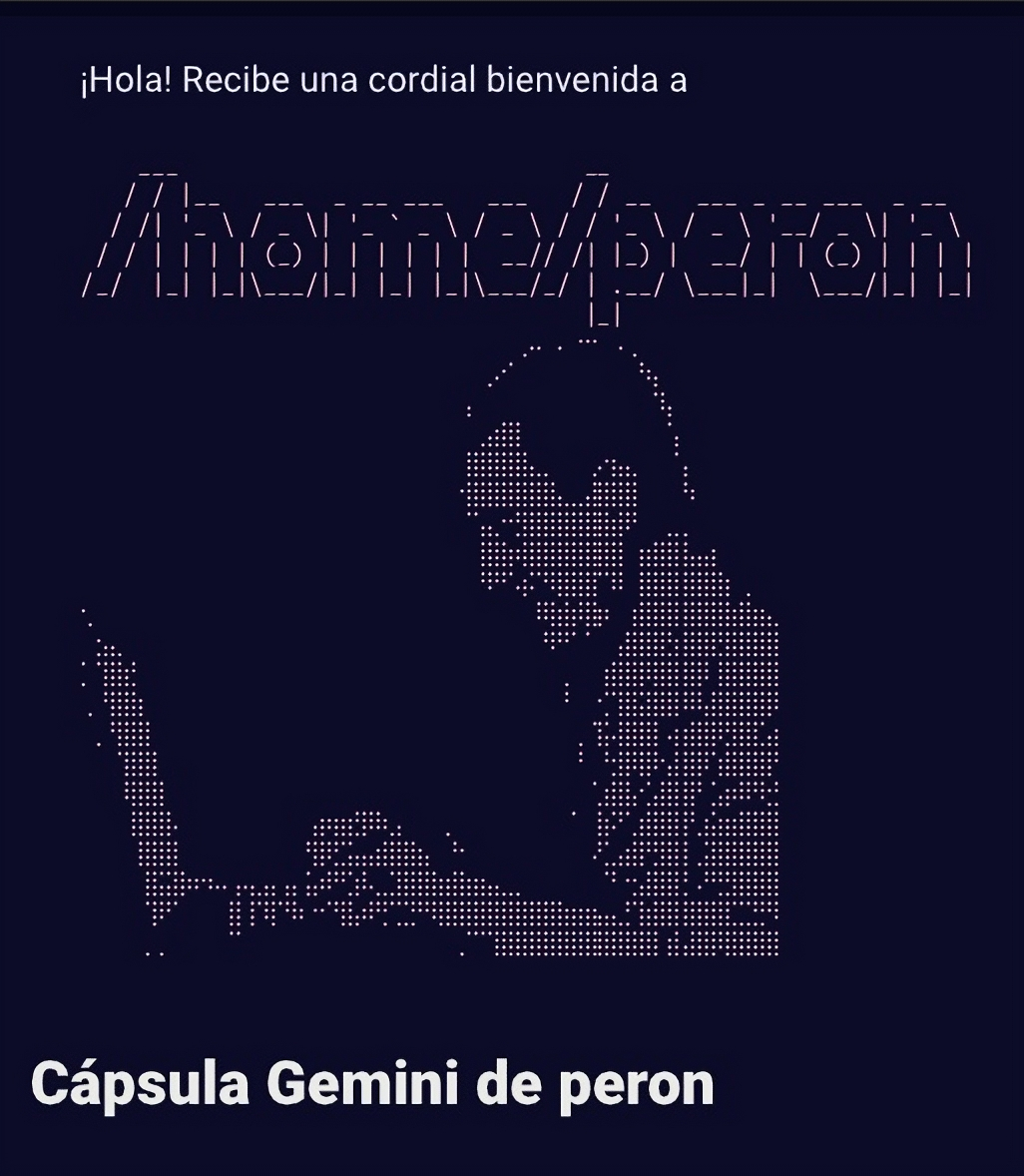
Cápsulas Gemini y hoyos Gopher y sistemas UNIX
Cuando hablamos de la "Web Pequeña", popularmente conocida como smolweb, no nos referimos específicamente al protocolo WWW sino más bien a una forma de acceder al contenido de Internet a través de las distintas puertas que nos ofrece. Uno de los nuevos protocolos es el denominado Gemini, similar a HTTP. Mediante distintos clientes (entre los que recomiendo Lagrange tanto en celular como en desktop), podemos conectarnos a cápsulas Gemini, que son espacios en modo texto pero que permiten la carga de imágenes.
Todos los bytes allí subidos están en su estado puro, no hay scripts ni trackers y no existe el concepto de bloqueador de anuncios porque no hay nada que bloquear. Si bien es una comunidad chica, cada vez más usuarios hispanos van creando la capsula gemi.dev. Allí, su creador desarrolló una "aplicación" interesante. News Waffle nos permite agregar portales de noticias o webs y cargar su contenido en Gemini, para disfrutar una lectura sin distracciones, sin spam, nada. Esto sin olvidar que, al cargar una web de esa manera, el tamaño del sitio transformado se reduce en un 90%.
Diferente a Gemini y tan antiguo como la WWW es Gopher, que en vez de cápsulas tienen hoyos. Nacido en 1991, quedó casi muerto en la competencia contra el HTTP, pero en Internet nada muere del todo. Al ser un protocolo que simplemente brinda contenido en formato ASCII en 80 columnas, siempre fue un fetiche de los amantes de la terminal. Con la popularización de Linux y la apropiación de la terminal como una herramienta crucial de comunicación, volvieron lentamente a proliferar unas comunidades surgidas en los albores de la computación: los pubnix o UNIX públicos.
UNIX es uno de los sistemas operativos más trascendentales de la historia, y de él derivan Linux y sus distribuciones pero también los sistemas de Apple. Durante los '80, todas las grandes computadoras utilizaban alguna variante de UNIX y los usuarios lo utilizaban en formato de terminal de comandos. Muchas comunidades científicas y estudiantiles, pero también de temática general, se conectaban a computadoras con UNIX y distintos programas que les permitían interactuar entre sí.
Hoy existe una movida denominada "tilde-verse" que básicamente son computadoras con algún UNIX (un Linux o BSD) a las que les podés solicitar un usuario para conectarte vía terminal y formar parte de una pequeña comunidad donde hay foros, chats, archivos, juegos, hoyos Gopher, cápsulas Gemini y más, todo en modo texto, para interactuar con personas y mayormente a la vieja usanza: de compu a compu, sin más intermediarios que un ISP.
Dentro de ese universo de UNIX públicos, texto-plano.xyz es el único servidor hispano. Cuenta con muchos servicios y contenidos generados de forma comunitaria, tales como su podcast y una revista que se publica tanto en Gopher y Gemini como en HTTP. Eso sí, en puro texto plano.

La web sencilla
Pero si querés centrarte exclusivamente en el protocolo HTTPS y no esconderte en esos recovecos, no te preocupes. Tanto Gopher como Gemini pueden ser configurados en proxies que salen a la Web. Tal es el caso de gopher.tildeverse.org, un proxy que recopila decenas de hoyos Gopher para consultar desde nuestro navegador. Pero más allá de eso, también existe una movida para recuperar los sitios pequeños y asequibles. Como muchos de ellos escapan del radar de Google y los buscadores, se trata más bien de un boca en boca, como en los primeros años de Internet.
Existen tres clubes muy interesantes, con nombres muy claros: 1MB Club, 512KB Club y 250KB Club. Allí se compilan un montón de sitios simples que pesan muy poco, que son mantenidos por quienes los montan y que, al igual que en la primera época de la Web, nos invitan a navegar por el directorio y descubrir qué hay en cada una de esas URLs tan simpáticas. Les juro que hay de todo: páginas de devs, artistas random, blogueros vieja escuela, recopiladores de links varios...
Dentro de la comunidad hispanohablante, existe un recopilatorio de blogs llamado ¡blog!¡blog!, que a la fecha cuenta con unos 80 sitios recopilados, todos en español y catalogados según temática. Al igual que 421.news, también tiene un servicio de RSS; es decir, te podés suscribir con un lector de RSS para recibir las actualizaciones del sitio sin tener que entrar al navegador.
Como siempre sucede con estas cosas, entrar en un blog también significa ir buceando en los links que se comparten: ésa era la potencia de la WWW, poder ir saltando de hipervínculo en hipervínculo. Si nos quedamos sólo en tres o cuatro links, ¿realmente estamos usando Internet? Justamente, una forma divertida y experimental de ir perdiéndose en la web es el buscador Marginalia. Deben existir decenas de buscadores alternativos –que merecen incluso otro posteo– pero este tiene algo particular, ya que prioriza contenido no comercial, no indexado por Google. Fundamentalmente, sitios viejos, estáticos y livianos que quedaron completamente sepultados bajo kilos de JavaScript. Puntualmente, la opción "Random" de la búsqueda nos trae cosas bastante particulares, sitios que parecen sacados de otra era.

Las redes son nuestras
La comunicación digital siempre fue la base de Internet, pero hoy está monopolizada por las grandes tecnológicas, que nos imponen sus formas de habitarlas. Al ser ecosistemas cerrados y privados, no funcionan con ningún protocolo, por lo cual debemos adecuarnos a sus reglas para conectarnos. Pero desde hace al menos una década que se vienen desarrollando distintas redes sociales descentralizadas apoyadas en estándares de Internet, amigables con los internautas, de bajo consumo de datos y de cómputo, y mayoritariamente autogestionadas de forma comunitaria.
Mastodon, PixelFed, PeerTube y otras más utilizan el protocolo ActivityPub, un estándar de Internet desde 2018 que permite la intercomunicación entre plataformas. Es decir, desde tu cuenta de Mastodon podés, por ejemplo, seguir los videos de Cybercirujas que se publican en PeerTube e incluso comentarlos sin poseer usuario en dicha instancia. Algo así como comentar con tu usuario de Facebook en un video de YouTube. Estas redes descentralizadas también pueden considerarse dentro de la Internet pequeña, y existen decenas de clientes de PC y mobile para utilizarlas.
Una situación parecida se da con otro estándar de Internet pero pensado para la mensajería instantánea: XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol) data de fines de los '90. Fye utilizado por Google en su Gtalk y hoy se usa bajo el capó de Facebook Messenger, el chat de Nintendo Switch y varios más. Al igual que con el correo electrónico, existen centenas de proveedores que brindan un usuario@servidor que se puede utilizar para chatear en tiempo real, enviar imágenes, video, notas de voz, videollamadas, chats grupales y por supuesto, mensajería cifrada. Sólo es necesario crearse una cuenta en algún servidor, unirse a salas y bajarse algún cliente para PC o Android (recomiendo Gajim para desktop y Monocles para mobile).

Surfeando la ola
Navego la red desde que tengo unos 11 años, cuando en casa mi hermano mayor conectó por primera vez un cable de teléfono al módem externo de 28kbps enchufado a una Pentium con Windows 95. Desde entonces nunca pude dejar de surfear la red y perderme en listas de links, recomendaciones, posteos en sitios, publicaciones en foros, chats perdidos y descargas de todo tipo. Mirar al pasado y recordar eso no significa una nostalgia por algo que ya no existe sino más bien un camino para reencontrar.
Si tomamos a algún joven de menos de 20 años, probablemente no sepa lo que es Internet o lo asocie exclusivamente con el ecosistema de las grandes tecnológicas, y ahí está el problema. Si la red sigue siendo copada por los oligarcas del cómputo, cada vez será más difícil acceder a ella sin pasar por sus peajes. Por eso es crucial que propiciemos y difundamos espacios de Internet reales, regidos por protocolos y estándares abiertos, y operados por comunidades y personas. La soberanía cognitiva también recae en poder habitar espacios soberanos y no regenteados por quienes precisamente operan en contra de nuestra psiquis.

 ES
ES
